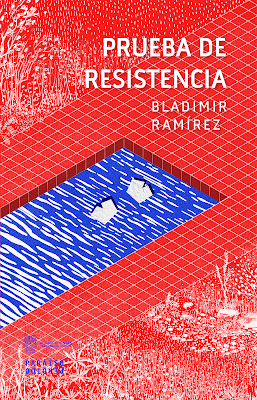Con prosa atmosférica y evocadora, Había un perro bajo la cama, de Eduardo Cerdán, bordea los límites del realismo y lo siniestro.
En principio, el melancólico no es el sujeto fijado al objeto perdido, incapaz de realizar el trabajo del duelo; el melancólico es más bien el sujeto que posee el objeto pero que ha perdido su deseo por él, porque la causa que hacía que lo deseara se ha retirado o ha perdido su eficacia. Lejos de intensificar esta situación de deseo frustrado, la melancolía ocurre cuando finalmente accedemos al objeto deseado, pero quedamos decepcionados por él.
Slavoj Žižek, Cómo leer a Lacan
Los diez relatos contenidos en Había un perro bajo la cama (Nitro/Press, 2022), de Eduardo Cerdán, sostienen un tono realista que bordea el límite de lo siniestro. Como sabemos tras ciertas lecturas freudianas, el unheimlich denota una sensación de inquietud en ambientes que deberían resultar familiares. El cuento, que exige concisión y economía narrativa, permite un extrañamiento con variaciones infinitas, ya característico en la narrativa latinoamericana. Una forma de acercarse a la realidad y medir sus fracturas. De ver antiguas grietas y glosar la oscuridad sin trucos de realismo mágico. Según de qué autor se trate, el resultado puede ser más o menos fantástico. En el caso de Cerdán, los clavos de lo real aún sostienen las tablas del relato, pero se vislumbra un más allá deslavado, una suerte de What If…? que dota a sus situaciones de una lectura enriquecedora en términos de imaginación especulativa. Una conversación entre el fantasma de Raymond Carver y el de Clara Rockmore.
Un concierto para theremin.
El autor ha publicado su tercer libro de cuentos en un volumen editado cuidadosamente por Mauricio Bares y Lilia Barajas. Los personajes que transitan por sus páginas son seres confundidos, volubles, inadaptados, capaces de enternecer o fascinarnos por sus vacíos existenciales. Se perciben atmósferas donde el frágil tejido de la realidad será rasgado en cualquier momento, y lo que deja en el lector es una amalgama de melancolía, tedio, desasosiego, extrañeza. Como lo que uno siente al entrar en casa, prender las luces, recorrer las habitaciones y descubrir que están completamente vacías. Surgen dudas que no se resuelven por la vía descriptiva, finales abiertos en medio de pequeñas catástrofes, elipsis milimétricamente calculadas, y un amor incondicional por los perros en ausencia de vínculos significativos con nuestra especie. Si bien el libro propone como concepto primordial la figura canina, y las historias se desenvuelven con autonomía, fluidez y buen ritmo, el tratamiento cinemático de las secuencias produce la sensación de fresco integrado en un largometraje independiente.
Una película de Amat Escalante o Tatiana Huezo, quizá.
Había un perro bajo la cama muestra una sensibilidad legítima hacia sectores desfavorecidos. Las preocupaciones de carácter sociológico de Cerdán son evidentes. Sabe captar los contrastes del status quo y las paradojas de una clase media aspiracional que se muerde la cola. Como espejo del presente y metáfora del instante, su prosa cumple una doble función reflexiva y estética. Nos abre los ojos y desestabiliza el simulacro mediático. Estimula nuestra percepción para reconocer la entropía y el caos. A lo anterior se añade una vidriosa capa de tristeza de la que los dedos quedan impregnados inevitablemente. Uno puede olvidar las palabras de ciertos párrafos, el fragmento aislado, la cita, pero nunca la sensación de abandono y pérdida que subyace en el imaginario del autor. Esta cualidad hace del libro un objeto valioso, casi un amuleto, para los días de lluvia caprichosa, trayectos en metro, esperas en una terminal de autobuses y, por extensión, cualquier experiencia humana que admita cierta dosis de incertidumbre y música con audífonos.
Algunos lectores recordarán la última frase de El proceso de Kafka. Sobre aquellos lejanos acordes—«¡Como un perro!»—se construye una música nueva, distinta y distante. El aullido resuena.
Había un perro bajo la cama · Eduardo Cerdán
Nitro/Press – Instituto Veracruzano de la Cultura, 2022